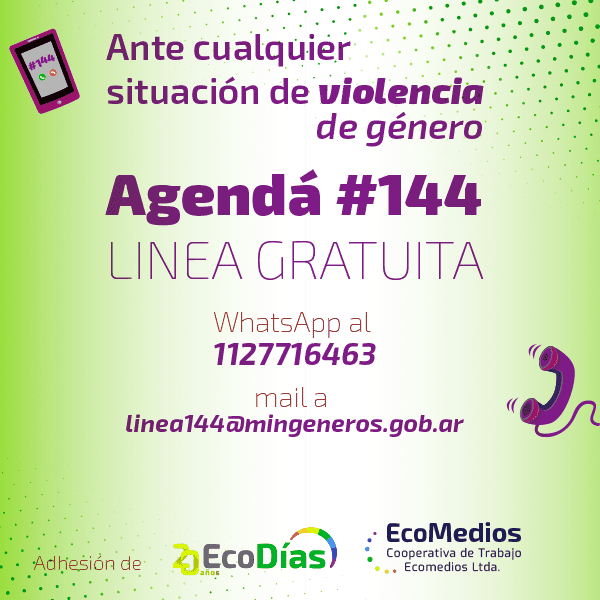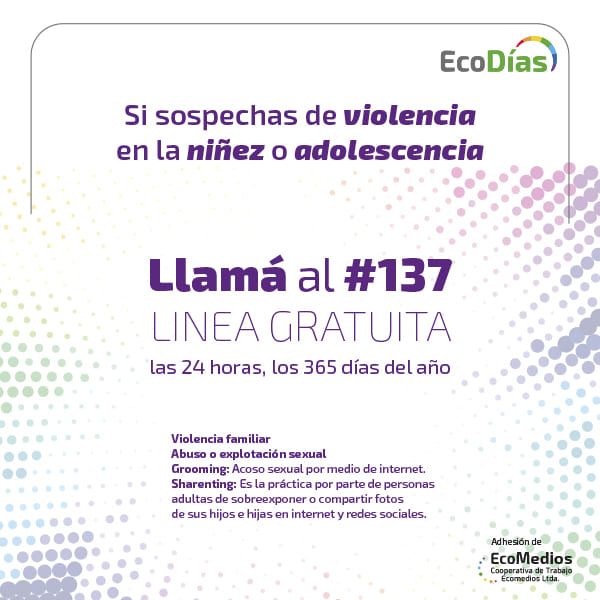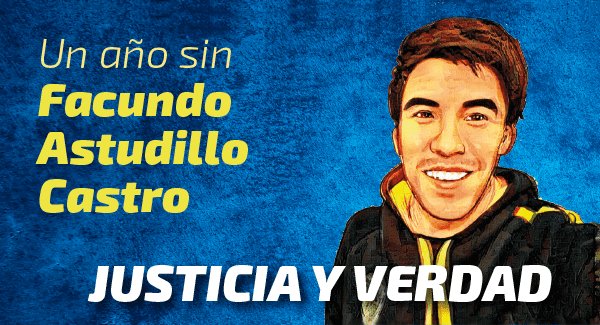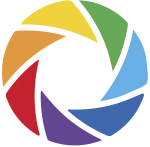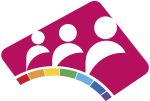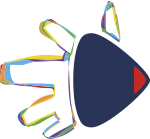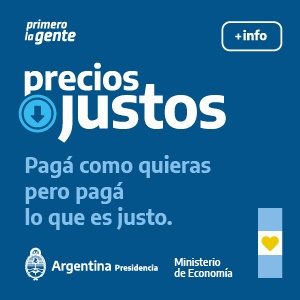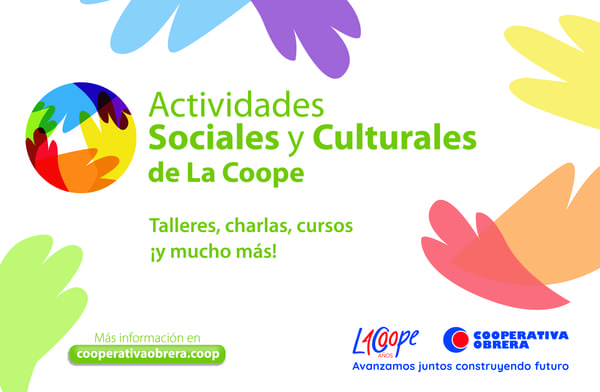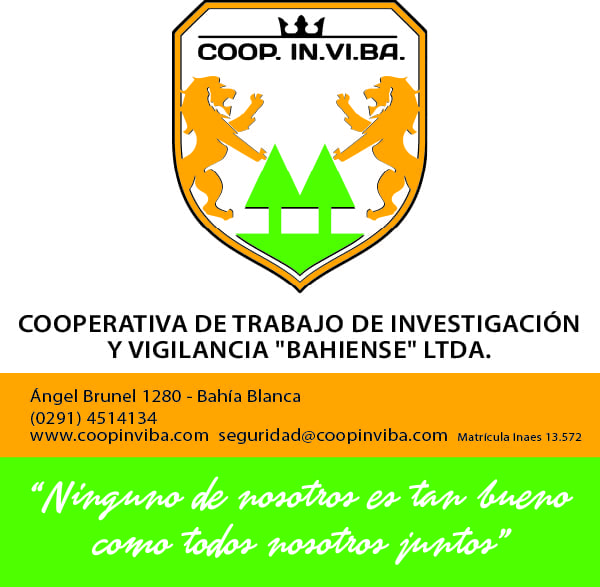Hacia todos los rumbos
de la rosa de los vientos
¡Murió Ramiro
!, ¡Ha muerto Ramiro Musotto
!, ¿Usted conocía al músico bahiense que murió?. Y fueron muchísimas las expresiones que escuché, de asombro y dolor, de jóvenes y mayores. Uno de éstos exclamó: Entregó su alma a Dios; así, tal cual, literalmente, una frase usual, que está presente desde muchos siglos atrás, pues pertenece a las religiones que deben tener el nombre de tales, desde la religión hebrea hasta el islamismo. De Hércules, al morir, se creyó que fue llevado al Olimpo; los antiguos griegos y romanos, en la cultura pagana, hacían de este monte la morada de sus dioses. Pero una cosa es el mito y la mitología, otra la etimología y otra la semántica, porque en la interpretación popular de hoy puede tratarse de un gran artista, admirado, lúcido, impresionante, que despertó sentimientos, querencias y ternuras; acercamientos humanos y estéticos a su música especial y a un estilo muy diferente, ya que siempre hay un estilo. Esto es poco decir, porque hay muchas cosas más para conceptuar su persona y su personería como instrumentista, compositor, director y productor. Aquí, en el presente artículo veremos algo más, que no es solamente yapa.
Una digresión se hace imprescindible para expresar porque yo escribo sobre Ramiro. Porque tuve vivencias variopintas y porque ha sido amigo de mis hijos y de los amigos de mis hijos; compartí con todos ellos -sin renunciar al significado de mis años y mis humildes sentimientos estéticos- y seguí el itinerario de ellos con esperanzas e inquietudes, y porque el destino generó encuentros, con Ramiro y con los integrantes del grupo musical Mate, y, en el tiempo, depositaron en mi espíritu afectos y expectaciones hondas. Y, a más, como lo escribió hace veinte años Paolo Coelho en El Alquimista, cada uno tiene su propia leyenda. La leyenda de Ramiro es grandiosa. Historia y leyenda no se contraponen.
Existe una historia y también leyenda e infrahistoria; siempre hay una sucesión de actos y de hechos, de intenciones y motivaciones. Así diciendo, cuento: hace muchos años una estudiante de historia, vecina de Ramiro, mientras estudiaba, escuchó una batería cuyos sonidos venían de una casa de la calle Caronti, donde vivía Ramiro con su hermano Martín y su madre Susana Souto, más la mascota, Ringo, que era un perrito blanco con pintitas negras. El pibe había comenzado así, sencillamente, como todos; luego tuvo maestros locales y brasileños (de nuestra región sur, Carlos Biafra Giménez, un grande, fallecido en plena juventud y enorme formación musical, a quien también evoqué en una nota). Mas, digo: el pibe había comenzado con vigor y convicción. Pasó el tiempo y la joven que estudiaba, hoy profesora y distinguida personalidad, tuvo la alegría de escuchar a quien ya no era más el pibito de la batería, sino el creador e intérprete de fama internacional que, de tanto en tanto, se acordaba de su Bahía Blanca querida de su gente y sus queridos amigos.
Continuando este relato quiero decir que la providencia -que provoca encuentros inimaginables- juntó a los muchachos fenomenales de Mate (objeto de la cultura criolla) y unió cosas y personas, porque la banda fue integrada por él, por mi hijo Pedro, por Julio Moreno -que trabajó en mi estudio jurídico- y por Sergio Iencenella, de cuyos padres fui amigo y vecino muchos años, en el Barrio Hospital, siendo su padre mi mejor amigo durante nuestra niñez y adolescencia. Mi casa fue el ámbito más frecuentado por los jóvenes músicos de esa época, y allí ensayaban.
Tengo otros recuerdos, muy antiguos y recientes. El padre de Ramiro, Néstor, fue escolar, como yo, y concurrimos a
En todo el tiempo de Mate, los ensayos y algo más -encuentros en la cocina y el comedor de mi casa- se hacían en el living (que dejó de ser cuarto de estar), más adaptado a los objetos de los músicos que a otra función doméstica, una invasión bárbara, dicho con profundo cariño. Las paredes estaban adornadas con un póster de The Beatles; también con unos cuadritos de Franz Joseph Haydn, Peter Tchaikovsky (que se registra igualmente como Piotr Ilich Chaikovski o Pedro Ilyich Tchaikowski) y Claude Debussy; entre otros, una bailadora de flamenco, con sombrero, acompañada por guitarristas, uno de los que se exhibe con un pucho en la boca. Con el tiempo, yo hice lo mío: incorporé a Osvaldo Pugliese, autor de la
Ramiro instaló en ese cuarto de estar, en mi vivienda, en el lugar de los ensayos, un arco, propiamente futbolero, lógicamente sin la red, y del travesaño pendían utensilios de cocina, convertidos en instrumentos musicales que debían tener ciertas características, según Ramiro, por lo cual, un día, fue a un bazar con un palillo y pidió una olla y un sartén, y con el palillo oía qué sonidos eran capaces de generar. El vendedor le preguntó por qué hacía eso y él le contestó que quería probar el sonido y saber si eran aptos para el fin que el vendedor nunca supo comprender. Tocaba fuerte. Un día se desprendió un pedazo de yeso del techo. Sin bronca. Todo con amor, casi con la seguridad que todos ellos eran geniales y que serían todos reconocidos. Y así fue.
Un día vino Ramiro a mi casa y nos dijo que se iba a Brasil, intempestivamente; yo lo despedí en la puerta de entrada, en la reja; cruzaba, desde mi vereda, en falta, el asfalto; lo llamé y volvió, y le pregunté si estaba bien -lo había visto triste-, si necesitaba algo, lo que fuera, y me contestó que no. Pero en ese momento vi preocupación y congoja. Comprendí el valor de la intimidad y de la libertad, sin interferir, porque no pocas veces queremos dirigir el destino ajeno y no sabemos dirigir el propio, y, a la vez, intuí que mis hijos harían lo mismo, piantarse, y así fue. Se fueron. Muchos se fueron, con lo poco que tenían para tocar, lo mínimo en todo, de pata al suelo, como diría Arturo Jauretche. Habitaron humildes lugares, en Pelourinho, patrimonio cultural de la humanidad, según
En Salvador de Bahía tocaban en una banda arriba de la caja de un camión, seguido de personas que pagaban chirolas, bailando, mientras el camión andaba lentamente. Y luego se pasó al patio, al de Brasil y parte del mundo. Hizo como Juan Carlos Marambio Catán, cuando salió, como ninguno, a difundir su música y su canto, lejos
muy lejos. O como Gardel, o como tantos, de nuestra historia musical. Y son de nosotros, porque Ramiro fue bahiense y bahiano.
En Salvador de Bahía encontraron la salvación, los tiempos de bonanza y de trabajo, donde grabaron, juntos en distintos roles, más de 30 discos, que fueron promocionados con giras en numerosos países. Me dio la impresión que estaban eufóricos, porque yo venía de Alemania y el avión hacía escala en Río de Janeiro, y Pedro me dijo: Vení a Salvador
te pago los gastos, pero no sé qué pasó, y debí usar mi tarjeta de crédito más de la cuenta. Tuvieron como Juan Carlos Cobián -lo cito por lo parecido, en esto y en algunas otras pocas aristas- épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, y, a veces ni vacas
cero al as. Fue cuando Ramiro pidió prestados unos cuantos dólares a un amigo y con Pedro fueron a comer a un restaurante, con todo, de primera, dejando el resto para la propina y volviendo a la mishiadura.
Esos días míos en Salvador fueron encantadores, con todos los bahienses y otros extranjeros. Además conocí a Margareth Menezes, en una vieja casa, casi en ruinas, porque se usaba hacer los recitales en sitios así, pero llena de gente y grandes emociones. Yo había estudiado portugués, pero en ese ambiente hablaban una giria criptolálica, cerrada, y no entendía ni medio porque ni siquiera hablaban brasileño, más o menos. Conocí también a Jimmy Cliff, gran cultor de reagge, en un lugar de música muy grande, donde compartimos una mesa internacional y donde nos comunicábamos con una suerte de cocoliche internacional. Se sucedieron comidas, ingestas (normales, en sentido gastronómico), previa la acostumbrada caipirinha. Ramiro me llevó a pasear con su viejo auto y a visitar varias iglesias, aclarándome que en el estado de Bahía hay 365 iglesias, igual que los días del año. Por ahí, me regaló una cintilla, donde se lee: Lembrança do Senhor Do Bonfim da Bahia.
Fueron grandes trabajadores del arte musical. Ramiro con su talento, con una enorme capacidad creativa, con su berimbao (también se registra con otra grafía, berimbau; véase el libro de Esteban Pérez Esquivel, Instrumentos musicales alternativos
, donde asimismo explica sus materiales y su construcción). Este instrumento, con el que se identifica a Ramiro, es para los bahianos como el bandoneón para los porteños y argentinos tanguistas, cuando no provincianos chamameceros o chamarriteros, con reflejos milongueros (tango y milonga), como dice un chamamé: Tangueadito bailaré. Ramiro descolló con el berimbau. Se convirtió en un músico de inmensa popularidad, querido por la gente de Salvador, una suerte de Pichuco porteño.
Quiso construir algo nuevo y lo logró, con altos valores musicales y, particularmente, de percusión y ritmo, de melodía y mensaje, de absorción de una realidad que a lo mejor no fue producto de una reflexión, sino de la intuición emocional e intelectual. En cierto lado, una expresión folclórica brasileña diforme, con raíces precolombinas, asiáticas y africanas, escondidas en el misterio de los tiempos.
¿Qué es lo que el músico quiso crear? Tal vez nada objetivado específicamente sino genérico y sustancial: música con nuevas aristas, manifestación de muy entrañables motivaciones emocionales identificables con ciertas circunstancias; música brasileña pero en íntima conexión con un fenómeno cultural, artístico y musical, inescindible del ser americano, particularmente sudaca, no despectivamente sino afectivamente, lo que se advierte en el nombre del primer disco, para expresar lo contrario a lo que se dijo, difundió o se expresó con respecto a los sudamericanos, una ironía, una antífrasis, o bien la representación de quienes en Sudamérica transpiran la camiseta o sudan trabajando sin salir de la pobreza, la injusticia social, el dolor humano de pueblos sin mejor destino, a partir de las comunidades precolombinas hasta nuestros días; en el medio, los sucesivos genocidios que a Ramiro habrían empujado a pedirme que escriba sobre el último malón, en Bahía Blanca. Se grabó mi voz y puso música e interpretó en esta ciudad mi prosa -poesía dramática, le incorporó al disco Civilización y Barbarie, no por ser esto sólo la verdad o realidad indiscutible sino porque sirvió el concepto a una diferenciación para excluir de nuestra formación cultural, de la conciencia y el ser nacionales, al indígena, al gaucho, al paisano y al criollo, sustituidos por la civilización, el progreso; esto es, la pretensión de Juan sin Ropa (el diablo, el progreso), que vence a Santos Vega. El día que estrenó e interpretó en Bahía Blanca, El último malón, corrió sobre el escenario cierto viento que pareció salido de la noche negra del final de la presencia indígena aquí; varios lo notaron y lo comentaron así, más o menos, incluyendo a los músicos brasileños que acompañaron a Ramiro (el berimbau necesita de otros instrumentos). ¿Casualidad o arcano? ¿O emergió la creencia de la emocionalidad del hecho de la prosa o la música, juntas? A más de letra, la música expresa la vida cotidiana y también la historia, que es la realidad pasada y la actualidad. Ramiro Musotto trató de integrar, de unir, como en el Popol Vuh (una suerte de Biblia indígena sudamericana) y por ello le agradó la incorporación de la voz de Mario Giménez, una exposición oral jitanjafórica pero de esencias indígenas sureras, de
E
No trato de ayudar a crear un mito, sino de interpretar a un artista, a un músico, a un ser humano que fue buenazo y entrador, cuyo pan, la música, alimentó su espíritu. Lo recuerdo así a Ramiro, con su sonrisa espontánea, su mirada alegre, su rostro sin tensiones, su alma poblada de cosas estéticas que fueron estimadas por la juventud y por los que hoy somos provectos, por decir un eufemismo. Desde que recibí la noticia de su desaparición física, lo lloro más que a Gardel. Digo lo que siento, respaldado por el consejo de Leo Buscaglia, y, por ello, pido disculpas. Al margen de todo, hay algo seguro: la obra es continuidad del autor; la obra queda, pero más el andar por la vida con amor, con amistad y con la conciencia limpia y el espíritu enriquecedor.
Eduardo Giorlandini es miembro académico en las Academias Porteña del Lunfardo y de Artes y Ciencias de
Artículos más recientes